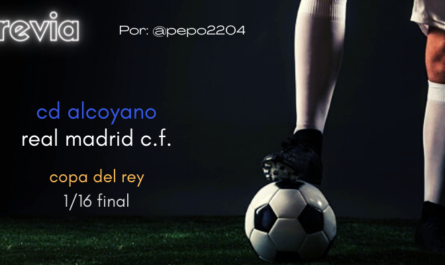Un articulo de: Teresa Arredondo Moreno
En la novela Eva Luna de Isabel Allende, que leí una y otra vez de adolescente, se describe a uno de los personajes de esta manera: “Iba por la vida con los sentimientos desnudos, tropezando con su orgullo y cayendo para volver a ponerse de pie”. Es curioso, porque no recuerdo mucho más del libro pese a que, como decía, lo habré leído montones de veces, pero se me quedó grabada esa frase. Ahora que vamos abrigando a los sentimientos con disfraces de indiferencia por si cogen frío, resulta conmovedor que a alguien no le importe mostrarlos. Y que no le importe caerse para volver a ponerse en pie. Vamos, yo me iría al fin del mundo con alguien así.
En esta especie de desesperanza fría y desapacible en la que se convierten las tardes de los domingos de otoño en Madrid, cuando el suelo está mojado por la lluvia y el viento aúlla al otro lado del cristal, a veces pienso en cómo viven las familias felices que según Tolstói se parecían entre sí, ya que no conozco a nadie que viva su felicidad siempre de la misma forma. He visto momentos, fogonazos, retazos de esa felicidad que nos venden los anuncios y también de esa auténtica, genuina que creemos sentir en los momentos más señalados de nuestras vidas. Y sin embargo no sé quién es el árbitro de esa felicidad que nos dice que cuando te contagian una carcajada ruidosa o cuando gana nuestro equipo estamos contentos pero no somos felices. Tendremos que esperar entonces a que esa supuesta felicidad caiga del cielo en forma de palomitas de maíz dulces al ritmo de Barry White. Digo yo.

Vivo en el mismo barrio de Madrid en el que me crié y al que los avatares de la vida volvieron a traerme pasados los años. Está muy alejado del olor a castañas asadas de la Gran Vía y del crujido de las hojas secas del Retiro. Por aquí no tenemos restaurantes con sabor a curry como en Lavapiés, ni se escucha la Ópera como cuando se abren las puertas del Teatro Real. Las calles no tienen escaparates de diseñadores de renombre como en la calle Serrano, ni las oficinas tienen treinta plantas de fachadas acristaladas como en el Paseo de la Castellana. No hay tanto bullicio como en Malasaña ni los edificios destilan la elegancia del Paseo del Prado. Éste es un barrio barrio, de señoras con bata hablando con la vecina en el rellano, gatos buscando el calor de los tubos de escape de los coches y niños que mañana correrán somnolientos para no perder el autobús. Y sin embargo es un barrio que contiene como en un frasco de vidrio odios, pasiones, alegrías y desilusiones. Donde a la gente le gusta el fútbol. Un barrio de mayoría rojiblanca, supongo que por cercanía con ese río donde acampan los indios de la capital, pero donde laten muchos blancos corazones vikingos. A fuerza de pasearlo de arriba a abajo, de ver el puesto de periódicos azotado por el viento en la misma esquina, al castañero mirando torvamente al churrero que también ha decidido este año vender castañas y a las niñas del instituto mirar con descaro a los del SUMMA que entran a tomar el café en el mismo bar de siempre, de intentar no resbalarme por las calles donde también hay hojas que se recogen bastante menos a menudo que las de otros sitios y de sorprenderme escuchando a un violinista el otro atardecer en una de las calles que da al parque, creo que le he cogido cariño. Así que, aunque da igual dónde esté o cómo se llame, al final se ha convertido en mi barrio.
En Madrid hay muchos barrios así. Dicen que en otros lugares se sigue al Madrid con la misma pasión e idéntica devoción con que algunos le seguimos aquí, en la ciudad donde tiene su Templo y su Palacio, pero lo cierto es que dudo mucho que los derbis y los clásicos enfrenten tanto como ocurre en esta ciudad a oficinas, familias y parejas. Por suerte, como el carácter español es más de la risa que del drama, generalmente tendemos al cachondeo. Y ya cuando en un mismo fin de semana tu equipo gana al máximo rival al baloncesto y al vecino del pueblo al fútbol, el cachondeo, como suele decirse, va por barrios.

Es curioso que del Madrid sea gente de todo el mundo y que en cambio lo de “que se enteren de quién manda en la capital” lo diga desde el vecino de Chamberí hasta la señora de Cuenca. Porque en el fondo los que amamos el color blanco de la camiseta humanizamos y hacemos nuestro lo inmenso cuanto más pequeño lo vemos. Así, los enfrentamientos que se televisan en muchas partes del mundo terminan teniendo el sabor castizo de las tapas de la tasquilla de barrio y del chascarrillo del señor que le compra el periódico a la quiosquera. El paseo más glorioso es siempre el que acaba en la Cibeles. El discurso más emotivo es el tuit de un crío de diecisiete años que celebra el hat-trick de su héroe del fútbol. La broma más graciosa es la del ex futbolista experto en torear periodistas y juergas en el Joy Eslava en la que incluye a indios y culés en la misma frase. Como si fútbol y baloncesto fueran la misma cosa. Como si Madrid sólo pudiera vestirse de un color y no de los miles que alfombran su otoño. Como si el Madrid, mi Madrid, que también es el tuyo, fuera el equipo de mi barrio, de mi ciudad, del mundo. Como si las lágrimas de emoción y los gritos de alegría nos unieran a todos en el mismo sentimiento.
Como si fuera posible, aunque sólo fuera por un fin de semana, que de verdad fuéramos todos por la vida con los sentimientos desnudos y prestos a caernos para poder luego levantarnos. Porque con alguien así, confiésalo, tú también te irías al fin del mundo.